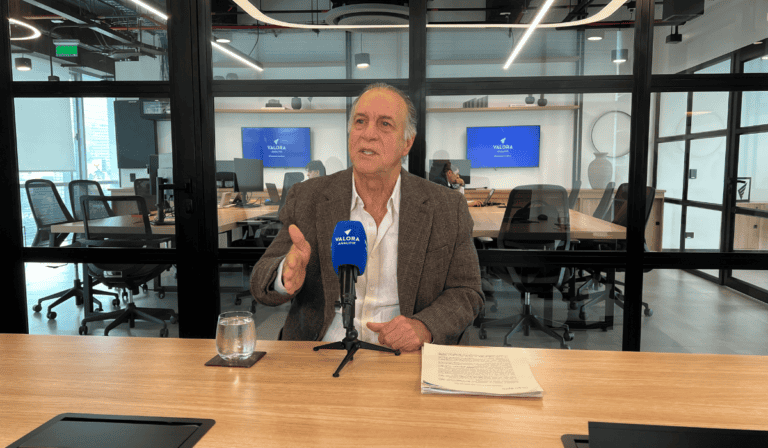El Gobierno del presidente Gustavo Petro avanza en una de sus apuestas ambientales más ambiciosas: declarar Reserva de Recursos Naturales Renovables todo el Bioma Amazónico colombiano, lo que implicaría prohibir de manera definitiva la exploración y explotación de hidrocarburos y actividades mineras en una región que ocupa más del 43 % del territorio nacional.
La propuesta, plasmada en un proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, busca blindar una extensión superior a 483.000 kilómetros cuadrados, abarcando departamentos como Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés, Meta, Vichada, Nariño y Cauca.
El documento —titulado “Por medio de la cual se declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano y se adoptan otras determinaciones”— se sustenta en el artículo 47 del Decreto 2811 de 1974 y en las funciones que la Ley 99 de 1993 otorga al Ministerio para proteger los ecosistemas estratégicos del país.
El Bioma Amazónico: una reserva contra el extractivismo
De acuerdo con el texto, la resolución tiene como propósito limitar cualquier expansión de las fronteras extractivas y garantizar la conservación del ecosistema amazónico, al que el propio Estado colombiano reconoció en 2018 como “sujeto de derechos”.
El documento técnico de soporte, elaborado por el Ministerio y los institutos del Sistema Nacional Ambiental (SINA), advierte que las actividades extractivas —incluidas las de hidrocarburos y minería— son factores estructurales de transformación del bioma, al generar presiones indirectas como deforestación, apertura de vías, colonización y economías ilegales.
Recomendado: ¿En qué quedó la Cumbre Amazónica?: Estos fueron los acuerdos
Según el estudio, entre 2016 y 2023 la Amazonía perdió cerca de 788.000 hectáreas de bosque, equivalentes al 60 % de la deforestación nacional, y en departamentos como Putumayo y Caquetá la expansión de infraestructura asociada a proyectos extractivos ha actuado como “catalizador de presiones indirectas”.
Por ello, el Ministerio argumenta que es necesario aplicar los principios de prevención y precaución ambiental, que facultan al Estado a actuar incluso ante la incertidumbre científica, cuando exista riesgo de daño grave o irreversible.
El texto también advierte sobre la amenaza de alcanzar un “punto de no retorno” (Tipping Point), en el cual la selva perdería su capacidad de regeneración y se transformaría en sabana tropical, con impactos irreversibles sobre el clima, el ciclo hídrico y la biodiversidad continental.
“La degradación amazónica compromete la regulación del clima regional y global, la disponibilidad de agua y la estabilidad atmosférica. La Amazonía almacena 3,4 gigatoneladas de carbono, pero su deterioro podría convertirla en una fuente neta de emisiones”, señala el documento.
Además, el proyecto retoma decisiones judiciales como la Sentencia T-106 de 2025 de la Corte Constitucional y el fallo del Consejo de Estado (AP) 2013-02459, que ordenaron fortalecer las zonas excluidas de minería y proteger las áreas de especial importancia ecológica.
En ese marco, la declaratoria de la reserva amazónica es presentada por el Gobierno como una “medida preventiva” que responde a fallos judiciales, compromisos internacionales como el Acuerdo de París y al eje de transformación del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026: “Colombia, potencia mundial de la vida”.
El gremio geológico le responde al Gobierno: “Proteger sí, pero con realismo y participación”
La iniciativa desató una fuerte reacción de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (Acggp), que publicó un pronunciamiento titulado “Amazonía: proteger sí, pero con realismo y participación”.
Recomendado: Petro y Lula da Silva se unen para revertir el deterioro de la Amazonía: Camino a la Cumbre Amazónica
En el documento, el gremio cuestiona que la propuesta del Ministerio de Ambiente se base en diagnósticos incompletos, poca participación de las comunidades y una visión desconectada del territorio real, lo que podría terminar afectando tanto a la ciencia como a la economía.
Para la Acggp, la resolución plantea un enfoque erróneo al atribuir la degradación amazónica principalmente a la minería y al petróleo, cuando los principales factores de pérdida de bosque son la deforestación asociada a economías ilícitas, el acaparamiento de tierras y la extracción ilegal de minerales.
“La resolución prohíbe nuevas actividades como si fueran la principal amenaza del bioma, pero la realidad es otra”, indicó Flover Rodríguez Portillo, director ejecutivo del gremio.
Y agregó que “ignorar este hecho es simplificar el debate y desplazar la atención del verdadero desafío: cómo enfrentar las dinámicas ilegales que destruyen el bosque”.
La Asociación también criticó que el proyecto pretenda blindar el 43 % del país “sin reconocer que gran parte de esa extensión ya ha sido históricamente intervenida por actividades humanas y productivas”, y recordó que solo algunos departamentos amazónicos —como Putumayo, Caquetá y Meta— tienen potencial real de hidrocarburos.
La Acggp, además, cuestionó la falta de debate democrático:
“Una medida de semejante envergadura debería pasar por el Congreso y no imponerse mediante una resolución ministerial que evita la discusión pública y deja por fuera la consulta previa con comunidades indígenas y afrodescendientes”, señaló la entidad.
En su conclusión, la Asociación advirtió que “prohibir no siempre equivale a proteger”, y que cerrar las puertas a la exploración formal en el Bioma Amazónico podría abrir paso a la informalidad, la minería ilegal y la pérdida del control institucional sobre el territorio.
Irene Vélez defiende el proyecto: “Colombia debe trazar una línea verde”
La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, defendió la propuesta durante su intervención en el II Congreso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en Cartagena.
Recomendado: Estas son las acciones de Colombia para preservar la Amazonía
En su discurso, Vélez aseguró que la medida responde a una convicción ética y política: la necesidad de conservar las selvas como aporte esencial de Colombia a la lucha contra la crisis climática.
“Tenemos la convicción de que lo más importante que tiene Colombia para aportar es la conservación de sus selvas, y esa conservación pasa por detener las fronteras extractivas. La minería y el petróleo están dentro de esas fronteras”, afirmó la funcionaria.
La ministra subrayó que el Gobierno Petro busca repensar el modelo de desarrollo y superar el extractivismo, que ha dejado al país expuesto a la volatilidad de los precios internacionales del crudo. Recordó que cuando el precio del petróleo cayó entre 2014 y 2016, el país entró en pánico económico y Ecopetrol sufrió graves impactos.
“No podemos seguir atados a una mercancía intensiva en carbono que depende de mercados externos. Eso no solo compromete nuestra soberanía económica, sino que nos hace cómplices de una crisis climática global”, dijo.
Vélez también destacó los avances en la transición económica, señalando que por primera vez las divisas del turismo superaron a las del carbón, y que las exportaciones agropecuarias crecieron 50 % en comparación con la época pre-Covid.
Sin embargo, reconoció que el sistema de regalías —dependiente en un 83 % del petróleo y el carbón— sigue siendo el mayor desafío para consolidar la transición energética.
“Más rápido que tarde debemos reemplazar el sistema de regalías por uno basado en energías limpias y otros sectores como el de los alimentos”, concluyó.
Una voz del sector energético sobre la prohibición en el Bioma Amazónico: “El mapa técnico ya existe, el problema es político”
Una fuente del sector energético colombiano, que habló con Valora Analitik bajo condición de anonimato, cuestionó la viabilidad técnica y la necesidad del proyecto.
Según el experto, Colombia ya cuenta con un marco técnico robusto que define las zonas donde se puede realizar actividad de hidrocarburos de manera responsable y aquellas donde está prohibida por razones ambientales.
Recomendado: Iniciativa busca crear conciencia en jóvenes por la Amazonía
“Si uno revisa el mapa de tierras de la ANH y lo cruza con las áreas del bioma amazónico, gran parte ya está fuera de posibilidad de exploración por decretos del propio Ministerio de Ambiente”, explicó. “Prohibir todo de nuevo sería un mensaje más ideológico que técnico”.
El especialista advirtió que medidas de este tipo podrían dejar prospectos viables en el norte del Caquetá, el sur del Putumayo y el Meta sin posibilidad de evaluación, pese a que cumplen los requisitos ambientales y sociales.
“Después de eso, cualquier proyecto igual debe tramitar un plan de manejo ambiental y una licencia ante la ANLA, que es sumamente estricta. El control ya existe, el problema no es técnico, es político”, afirmó.
Entre la protección y la producción: un debate abierto
La propuesta del Bioma Amazónico pone sobre la mesa un dilema que Colombia ha postergado durante décadas: cómo conciliar la protección ambiental con la soberanía energética y el desarrollo regional.
Mientras el Gobierno defiende la creación de la reserva como un acto de justicia climática y responsabilidad global, los gremios y expertos advierten que una prohibición total podría debilitar la institucionalidad, golpear las economías locales y aumentar la ilegalidad.
El proyecto de resolución sigue en fase de consulta pública, y su aprobación definitiva podría marcar un punto de inflexión en la política ambiental del país.
De ser adoptado, Colombia se convertiría en el primer país amazónico en establecer una reserva legal de carácter nacional que excluye por completo las actividades extractivas en toda su Amazonía continental.
Por ahora, el debate continúa abierto entre quienes ven en la medida un acto histórico de protección ambiental, y quienes la consideran una decisión apresurada y desproporcionada que no resuelve las causas reales de la deforestación: la pobreza, las economías ilegales y el abandono estatal.